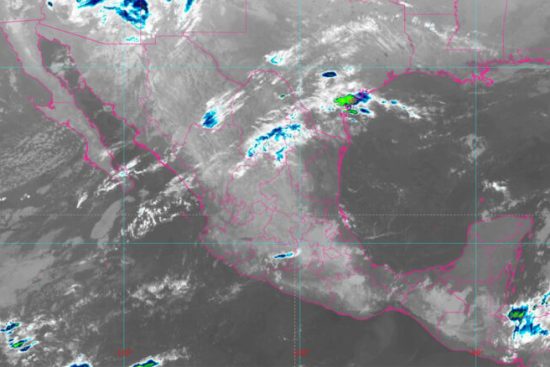México (Por Julio García G. / Periodista de Ciencia).- Quizá no han sido demasiados, pero algunos descubrimientos importantes, sobre todo en el ámbito de la astronomía, se produjeron bajo circunstancias donde la casualidad –observar justo en el momento preciso, por ejemplo– ha jugado un papel central (la radiación cósmica de fondo, el remanente de la gran explosión que dio origen al Universo fue, por ejemplo, un descubrimiento casual).
Tal es el caso, también, de un reciente hallazgo que tiene como principal actor a una estrella supernova situada a 2,200 millones de años luz.
Todo comenzó en septiembre de 2021 cuando, gracias a observaciones realizadas a través del Observatorio Keck situado sobre un volcán hawaiano, un equipo de astrónomos que, por cierto, acaba de publicar sus hallazgos en la revista Nature, descubrió una supernova, denominada SN 2021yfj, la cual fue observada en el momento justo en que estaba desprendiéndose de sus capas de elementos químicos.
Las supernovas son explosiones estelares que suceden cuando las estrellas masivas –ocho veces más masivas que el Sol– llegan al final de su vida.
Durante el proceso de explosión, las supernovas se desprenden, poco a poco, de sus capas internas de elementos químicos, como si se tratara de las capas de una cebolla que, si las vamos quitando cuidadosamente una por una, llegaremos a su centro.
De hecho, las estrellas funcionan a partir de fusión nuclear, un proceso mediante el cual los átomos ligeros son aplastados hasta convertirse en átomos más pesados, produciendo ingentes cantidades de energía.
Esta fusión no ocurre de golpe, sino que sucede en varias etapas durante la vida de una estrella (el proceso puede durar millones de años).
En una serie de ciclos, primero es el hidrógeno (el elemento más ligero y el más abundante del universo) el que se fusiona para convertirse en helio, luego, a partir del helio, surgen aún elementos químicos más pesados –gracias a estas fusiones– como el neón, el silicio y el hierro (en el caso de las estrellas de neutrones, éstas pueden formar elementos todavía más pesados como el oro).
Así es como las estrellas van formando capas de elementos químicos, pero ¿por qué se producen estas fusiones? ¿Por qué surgen elementos químicos cada vez más complejos, más variados, en el interior de las estrellas?
Alguna vez, el astrónomo estadounidense Carl Sagan afirmó que “somos polvo de estrellas” y, de hecho, fue más allá al decir que “el silicio de las rocas, el oxígeno del aire, el carbono de nuestro ADN, el oro que hay en nuestros bancos, el uranio de nuestros arsenales”, etc., todos estos elementos, incluyendo al hierro que existe en nuestra sangre, fueron creados en el interior de los astros que pueblan el Universo.
Ahora bien, estas fusiones se producen porque las estrellas, al generar elementos químicos, van liberando energía.

Gracias a esta energía liberada, los astros pueden contrarrestar la presión que ejerce (hacia adentro, como una fuerza de resistencia) su propia gravedad la cual, paradójicamente, hace que se formen los elementos químicos más pesados gracias a esta presión que ejerce.
En otras palabras, si la estrella no produjese fusión nuclear y dejara de liberar energía, simplemente implosionaría debido a los efectos de atracción gravitatoria.
Por otro lado, cuando las estrellas llegan a producir hierro (el átomo más pesado que se pude generar dentro de éstas) sucede un fenómeno curioso: la gran presión y la temperatura harán que el hierro se fusione. Pero, a diferencia de lo que sucede con átomos más ligeros, este proceso absorbe energía en lugar de liberarla.
Si el hierro no es capaz de liberar energía, y solamente la absorbe, entonces llegará un momento en que la estrella colapsará.
Este colapso estelar se traduce -dependiendo de su tamaño inicial- en que ésta se convierta en una estrella de neutrones o en un agujero negro.
Imagen artística del elemento Hierro, el más pesado que se puede producir en el interior de una estrella. Imagen generada por IA/Gemini.
Este proceso de colapso, además, crea una especie de rebote, el cual envía energía y material al espacio.
La explosión, que en sí misma resulta espectacular por la cantidad de colores que produce, como si se tratase de una pintura impresionista, suele iluminar las capas de gas que la estrella desprendió previamente, lo que permite que los astrónomos puedan observar y detectar, a partir del gas y la luz que emiten, de qué están hechas.
Y fue justo esto –las capas iluminadas tras la explosión– lo que los investigadores como el astrofísico alemán Steve Schulze y sus colegas, lograron observar a través del telescopio Keck de Hawái.
En una entrevista concedida al periódico El País, Schulze mencionó que, hasta antes de este descubrimiento “no se conoce ninguna estrella en la Vía Láctea o en las Nubes de Magallanes hasta la capa de oxígeno/silicio. El hallazgo de la supernova SN 2021yfj indica que existen procesos de desnudamiento infrecuentes y muy extremos”.
Cuando Schulze menciona los “procesos de desnudamiento” hace referencia, justamente, a esas capas de las que se va desprendiendo la estrella durante la explosión. Entre más “desnuda” esté, mucho mejor para los astrónomos porque pueden indagar mejor -y llegar a mejores resultados- con respecto a cómo es el proceso evolutivo de algunas estrellas hasta convertirse en supernovas.
Video en el que se explica cómo las estrellas masivas van perdiendo sus capas. Video: Nature.
Al respecto, el investigador alemán también mencionó a El País que “esta es la primera vez que observamos las capas internas de una estrella masiva, lo cual es importante para probar y mejorar nuestros modelos de evolución estelar”.
Por otro lado, este descubrimiento podría significar el hallazgo de un nuevo tipo de supernova debido a que el equipo de astrónomos no está todavía muy seguro de qué provocó exactamente que la estrella liberara la capa de silicio y azufre (algo que nunca había sido observado ni se había planteado anteriormente en modelos sobre formación estelar).
Debido a ello, están considerando la posibilidad de que la estrella haya interactuado con una posible estrella compañera; o que haya experimentado la presencia de vientos estelares muy fuertes. Inclusive tampoco descartan que haya existido un estallido masivo previo a que se produjera la supernova.
Con respecto a las implicaciones que podría tener este descubrimiento, los astrónomos barajan la posibilidad de que a partir de ahora puedan recrearse, inclusive en el laboratorio, las condiciones que han dado lugar a la formación de los astros, lo cual permitirá, sin la menor duda, comprender mejor su formación, evolución y muerte.
Entender su ciclo vital también se traducirá en una mejor comprensión (quizá en nuevas aplicaciones que todavía desconocemos) de todos los elementos químicos de los que está constituida la realidad y nosotros mismos, polvo de estrellas.